La primera vez que viajé a Birmania cogí un taxi en el aeropuerto de Rangún y camino del hotel el conductor me contó que era ingeniero. Al día siguiente, en la pagoda de Shwedagon, otro taxista me dijo que le quedaba un año para terminar medicina. Subí a taxis conducidos por arquitectos, biólogos y profesores universitarios. Es posible que no hubiera entonces (1999) un país con taxistas mejor preparados, para cualquier cosa menos conducir taxis. Los militares habían cerrado las universidades durante años al pensar, acertadamente, que los jóvenes son unos inconformistas empeñados en cambiar cosas que los mayores han terminado por aceptar. Toda una generación se quedó sin completar su formación o lo hizo a medias. Quienes lo lograron no tuvieron más remedio que subirse al taxi. Los demás puestos, fuera y dentro del gobierno, habían sido copados por los militares, sus familiares y sus amigos.
El resultado es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo: la sociedad mejor preparada y educada del sureste asiático hasta los años 60, convertida en un estado paria con niveles de desarrollo del África subsahariana. Los sistemas educativo y sanitario yacen en ruinas. Coches, edificios e infraestructuras presentan el aspecto de la Birmania colonial que vivió George Orwell. Sus habitantes han vivido bajo un régimen paranoico que no desmerece al descrito por el autor en su libro 1984. El país ha permanecido dormido, cinco largas décadas. Y, a pesar de ello, o quizá precisamente por ello, la tierra que los generales renombraron como Myanmar en 1989 sigue siendo uno de los lugares más bellos del mundo. Cuando el gobierno me concede un visado, algo que ocurre cada vez con menos frecuencia, regreso sabiendo de mi incapacidad de disfrutar de esa belleza. La empañan los recuerdos, las memorias tristes.
Cuando paseo por Rangún no veo su encantadora decadencia colonial, sino a soldados persiguiendo a manifestantes desarmados en la fallida Revolución del Azafrán (2007). Si me cruzo con una joven con el rostro embadurnado en tánaka, la pasta blanquecina que protege los rostros de las mujeres, me vuelve a la memoria esa otra adolescente que vi con el vientre reventado por las balas. Los mantras de los templos me devuelven a la escena del monje que, levantándose ensangrentado del suelo, me preguntó si no iba a venir nadie a ayudarles.
No respondí, porque tocaba esquivar las balas, y porque tampoco habría sabido qué decir. Nadie iba a rescatarles.
Ahora vuelvo a Birmania y por primera vez desde aquel primer viaje hay esperanza de que las cosas sean diferentes. Los periódicos están llenos de noticias sobre los cambios que vive el país. El nuevo Gobierno ha levantado algunas restricciones a la prensa, ha liberado a algunos presos políticos y se ha comprometido a dejar de cometer algunos de los abusos de siempre. Las pensiones de los más pobres han sido aumentadas. Se han creado leyes para proteger a los trabajadores. La líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, aparece casi a diario en la portada de los medios oficiales y en breve podrá presentarse a las elecciones. ¿Es posible que haya llegado, al fin, la primavera birmana?
Los viejos amigos de Rangún son escépticos. Cambios cosméticos para contentar a Occidente, dicen. La dictadura sigue intacta. Cientos de presos políticos en las cárceles. No te puedes fiar de los generales. ¿Primavera? Otoño a lo sumo, y con previsión de que cualquier día vuelva el invierno de la represión y la tiranía. Nadie podría culparles por no creer: acumulan demasiadas traiciones.
Los militares hoy en el poder, ahora sin uniforme y aupados al poder con unas elecciones amañadas en 2010, son los mismos que en 1988 dispararon a estudiantes que pedían democracia en las calles, ahogando en el lago Inya de Rangún a los detenidos. Los mismos que viven en grandes mansiones y controlan todos los negocios de una economía construida para su único beneficio. Los mismos que volvieron a masacrar a sus ciudadanos en la Revolución del Azafrán y los mismos que han privado de educación a su pueblo, conscientes de que así podrían controlarlo mejor.
Los taxistas de Birmania son ahora taxistas. No hay ingenieros conduciendo por las calles de Rangún ni planeando la construcción de puentes. Tampoco médicos. No digamos escritores o pensadores independientes. Un amigo periodista, que ha ejercido durante cinco décadas de dictadura, y que se resiste a jubilarse ahora que ve la esperanza de hacerlo en libertad, resume lo ocurrido: “En los años 60 organismos como la ONU y grandes multinacionales venían a Birmania a buscar a su personal. Estos días los hoteles tienen problemas para encontrar alguien capaz de trabajar como recepcionista”.
La apertura iniciada tiene todavía un largo camino por delante y un futuro incierto. Sectores radicales del Gobierno conspiran ya para tumbarla. Nadie que conozca el país se atrevería a predecir la situación de aquí a un año. Los birmanos, más que nadie, quieren pensar que esta vez todo será diferente. Están dispuestos a darles a los militares otra oportunidad. Serían capaces de perdonárselo todo, dejar atrás sus memorias tristes, a cambio de la libertad.
David Jiménez en Twitter @DavidJimenezTW
Artículo publicado en elmundo.es (19/11/2011)

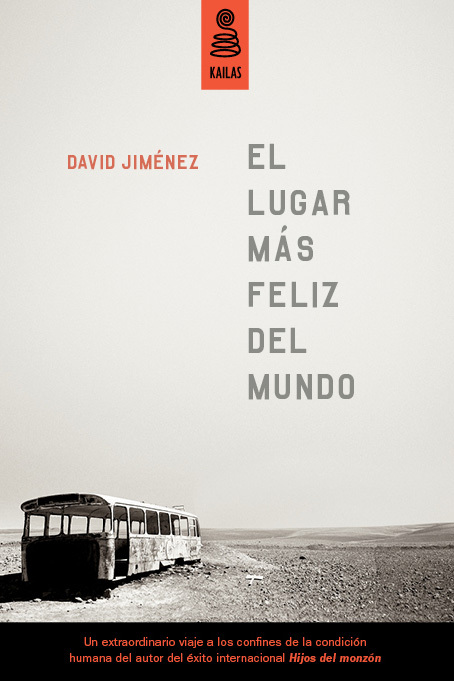
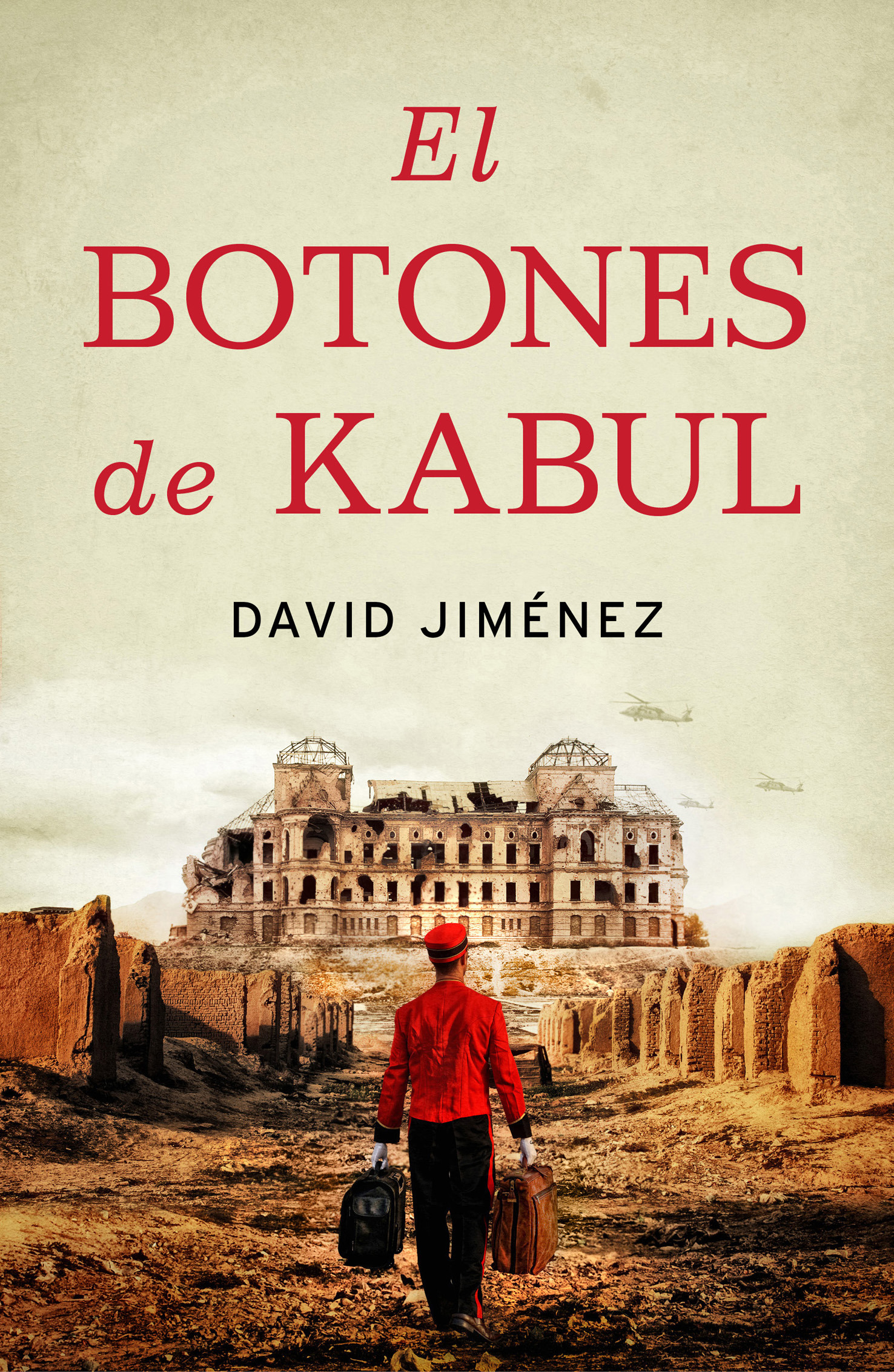
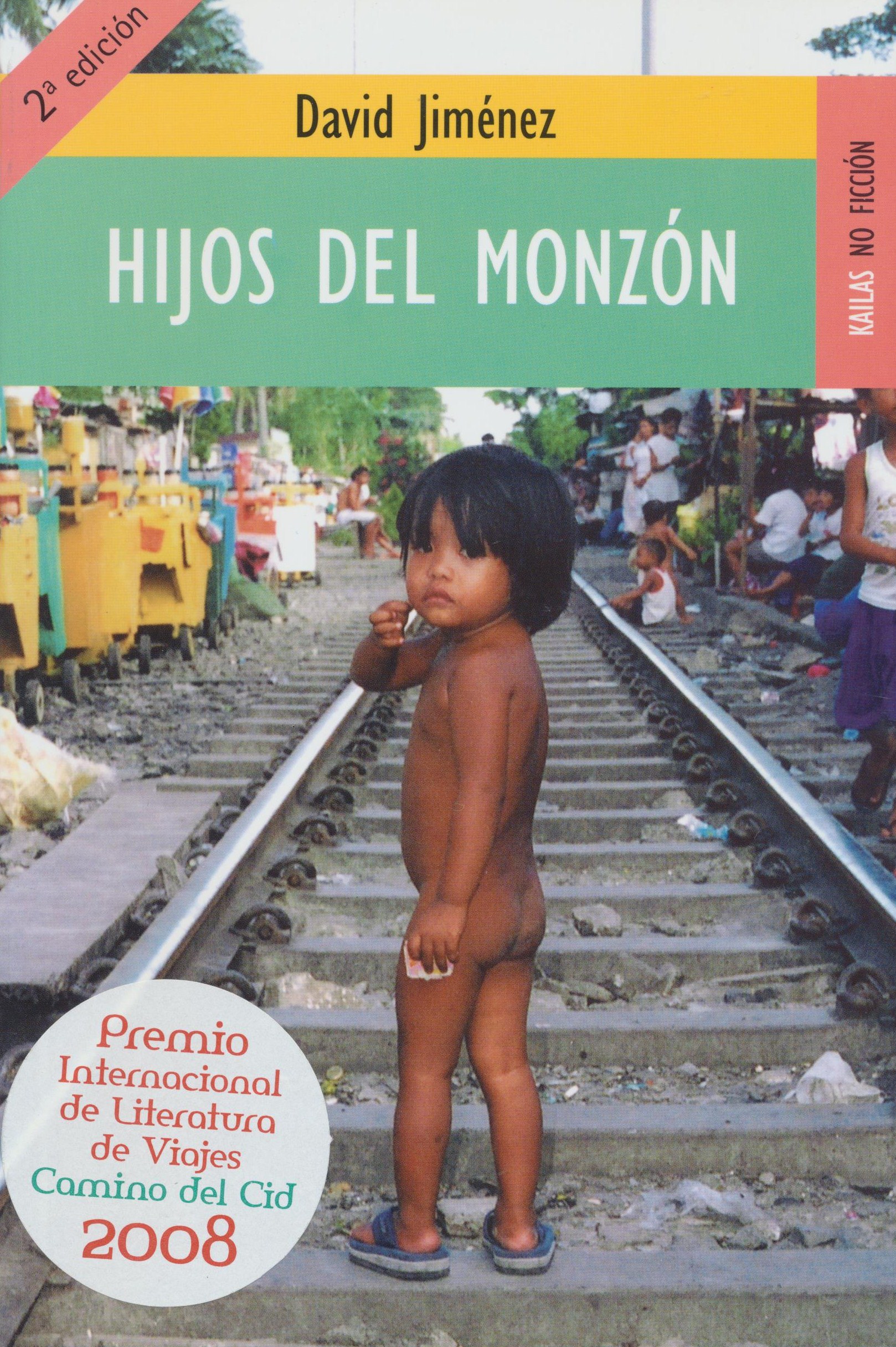

Buenas, David.
Yo también he copiado tu artículo en mi blog “Birmania Libre; como verás, no es el primero.
Gracias por escribir sobre Birmania.
Un saludo.
Gracias a ti Juan Antonio, por tu estupenda web sobre Birmania. Hay poca infor sobre el país en España y viene estupendo que alguien recuerde en lo que pasa por allí. Abrazo
Veo que compartimos admiración por los birmanos y su país. Esperemos que sea cierto y se acabe para ellos esta larga pesadilla. Abrazo
Enhorabuena David por tu post y por cómo reflejas tu experiencia de Myanmar. Por si te interesa y habiendo tenido también la oportunidad de visitar aquel maravilloso país, te paso algo que escribí sobre aquella tierra tirando de diversas fuentes:
http://www.domingosenise.com/geopolitica/de-myanmar-o-birmania.html
Saludos